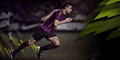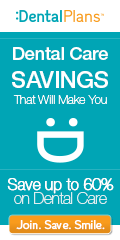La cultura indígena mas conocida de Colombia es la chibcha o "Muisca", como se llamaban a sí mismos
sus integrantes. Extendidos al norte del país y en lo que hoy es Panamá, practicaban la agricultura y la minería.
Entre 1536 y 1539, España conquistó Colombia. Gonzalo Giménez de Quesada dominó a los chibchas y fundó
Santa Fe de Bogotá, que a partir de 1718 fue sede del Virreinato de Nueva Granada. La población fue
sometida con sistemas de trabajo que constituyeron una esclavitud disfrazada. Luego de 300 años de
colonialismo, en el siglo XIX ya había desaparecido la mayoría de la población indígena.
La agricultura extensiva destinada a la exportación (café, bananas, algodón, tabaco) sustituyó a la
tradicional (papa, yuca, maíz, madera y plantas medicinales). Para trabajar en las plantaciones se
recurrió a la importación de esclavos africanos.
Con la Revuelta de los Comuneros (1781) comenzó un largo proceso, que finalizó en 1813 con la declaración
de independencia de Cundinamarca promovida por Antonio Nariño. El proceso estuvo signado por la lucha
entre los centralistas de Nariño, que respondían a los intereses de la burguesía urbana y por ende a
los europeos, y los federales liderados por Camilo Torres, presidente del Congreso de las Provincias Unidas y
representante de los sectores populares.
En 1816, Pablo Morillo derrotó y ejecutó a Torres. Tres años después Simón Bolívar liberó el país
desde Venezuela y creó la República de la Gran Colombia, que incluía los actuales Venezuela, Colombia,
Ecuador y Panamá. Las rivalidades locales y la gran presión británica provocaron la secesión de Venezuela y
Ecuador (1829/30). Se proclamó entonces la República de Nueva Granada, que en 1886 tomó el nombre de Colombia.
Desde 1830 hasta los comienzos del siglo XX, el país tuvo nueve guerras civiles nacionales, catorce
locales y dos con Ecuador, sufrió tres cuartelazos y tuvo 11 constituciones. Adueñados del escenario
político colombiano, liberales y conservadores permanecieron separados por odios trasmitidos hereditariamente,
pese a tener programas de gobierno similares.
Entre 1921 y 1957, se produjo una explotación voraz de las reservas petroleras de Colombia, que de hecho
desaparecieron, dejando a los empresarios de Estados Unidos 1.137 millones de dólares de ganancia.
Las firmas norteamericanas controlaban de 80 a 90% de la explotación de bananas, la minería y el 98% de
la producción de electricidad y gas.
En 1948 fue asesinado en la capital el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. El estallido popular que
provocó la muerte de Gaitán fue conocido como <<El Bogotazo>>. Ese mismo año, un alcalde
liberal organizó el primer grupo guerrillero, de los 36 que actuaron en las presidencias de Ospina Pérez,
Laureano Gómez y Rojas Pinilla. En 1957 liberales y conservadores se aseguraron, por medio de una reforma
constitucional, la alternancia en el poder durante 12 años.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lideradas por Manuel Marulanda, "Tiro Fijo", y
Jacobo Arenas hicieron su aparición en 1964, cuando un grupo pequeño se levantó en armas en Marquetalia.
La guerrilla incorporó al sacerdote Camilo Torres Restrepo, cofundador del ELN (Ejército de Liberación Nacional),
caído en combate en 1965.
La guerrilla rural fue enfrentada por grupos de "autodefensa" armados y pagados por los
latifundistas, con apoyo del ejército y, a veces, de mercenarios internacionales. Aunque sin admitirlo
oficialmente, el Ejército también creó grupos paramilitares, denunciados por organismos de defensa de
los derechos humanos como Amnesty International.
En 1974, el presidente liberal Alfonso López Michelsen intentó dar mayor atención a los reclamos populares,
pero los grandes intereses económicos hicieron fracasar esa política. En 1978, sólo 30% de los trabajadores
ocupados recibían prestaciones sociales; en el sector agropecuario ese índice descendía a 11%. El ingreso de
divisas dependía del precio del café en los mercados de Estados Unidos y Alemania Federal, que absorbían 20%
y 36% respectivamente de dicho producto colombiano.
La guerrilla, en particular las FARC y el Movimiento 19 de Abril (M-19), muy activos desde la década
anterior, enfrentaron una intensa represión del gobierno de Julio C. Turbay Ayala (1978-1982).
En 1982, el conservador Belisario Betancur fue elegido presidente. Periodista, poeta y humanista,
Betancur había participado activamente en la búsqueda de la paz en los conflictos de América Central.
Desde el gobierno, incorporó a Colombia al Movimiento de Países No Alineados, defendió el derecho de
las naciones deudoras a negociar en forma colectiva ante los acreedores y, en 1983, inició conversaciones
de paz con el M-19.
En 1980, el dirigente del M-19 Jaime Bateman había propuesto celebrar una cumbre en Panamá para dialogar
sobre la crisis y sus soluciones. Bateman murió en un "accidente" de aviación, y las conversaciones
quedaron suspendidas. Por su parte, las FARC llegaron a un acuerdo con delegados del gobierno, en base a un
documento que apuntaba al cese de hostilidades y la adopción de medidas de carácter político, social y económico.
Los hacendados opusieron fuerte resistencia al diálogo gobierno-guerrilla. La oligarquía agraria -4% de
los propietarios son dueños de 67% de las tierras productivas- denunció la pacificación como "concesiones
a la subversión" y propuso la creación de ejércitos particulares. Resurgieron las acciones paramilitares
e investigaciones posteriores revelaron la presencia del grupo MAS (Muerte a los Secuestradores), opuesto al
retiro del ejército de las zonas guerrilleras. Comenzó una tregua prevista por un año, de la cual el M-19 se
retiró cinco meses después, por considerar que el Ejército no cumplió el alto el fuego.
En enero de 1985 el gobierno adoptó medidas de ajuste económico que agudizaron la recesión -reducción del gasto
público, incrementos en el precio de los combustibles y el transporte, aumento de los impuestos-; la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios y una aceleración de las devaluaciones. El objetivo era dar prioridad a las
exportaciones y reducir en 30% el déficit fiscal de 2.000 millones de dólares.
Rechazado por las centrales sindicales y los partidos de izquierda, el plan tampoco satisfizo a los acreedores.
Una comisión de 14 bancos, presidida por el Chemical Bank, afirmó que el gobierno debía firmar una carta de
intención y llegar a un acuerdo formal con el FMI, dos pasos que Betancur quería eludir.
El Comité Permanente por los Derechos Humanos denunció la desaparición de 80 prisioneros en un año, las torturas
a detenidos políticos y la comprobación de 300 ejecuciones clandestinas. La cifra de militantes desaparecidos
ascendía a 325.
El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 ocuparon el Palacio de Justicia, en Bogotá. La
intervención del Ejército provocó una verdadera masacre. Murieron todos los efectivos del M-19 y otras 53
personas, entre magistrados y civiles. El comandante guerrillero Alonso afirmó que los muertos "fueron
sacrificados deliberadamente por el ejército".
Situándose en el centro de este panorama de violencia, la droga y sus traficantes se instalaron como un
auténtico núcleo de poder.
Mientras más de dos mil militantes de izquierda eran víctimas del terrorismo, en 1987 fue asesinado Jaime
Pardo Leal, integrante de la Unión Patriótica. El senador y candidato presidencial liberal a las elecciones
de 1990, Luis Carlos Galán, fue asesinado en agosto de 1989. Había prometido desmantelar los grupos paramilitares
y combatir la droga. Se desencadenó, entonces, una guerra a todo nivel entre el gobierno y la mafia de la droga.
En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica y, 20 días más
tarde, cayó muerto Carlos Pizarro, sustituto de Jaramillo.
Datos oficiales confirmaron la existencia de más de 140 grupos paramilitares en el país, la mayoría financiados
por el narcotráfico. Mientras tanto, la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos fue acusada de
bombardear plantaciones de coca con herbicidas químicos.
En la "economía subterránea", el comercio de coca plantada y exportada por circuitos clandestinos ó
semitolerados producía enormes ganancias.
En las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, el liberal César Gaviria fue elegido presidente,
con 48% de los votos, en unos comicios con 58% de abstenciones. El Movimiento de Salvación Nacional obtuvo 23,7% de
los sufragios; la Alianza Democrática M-19 (ADM-19), nombre con el que el M-19 pasó a actuar en el nuevo marco
político del país, un 12,56%; el Partido Social Conservador un 11,90%.
En diciembre de 1990 se celebraron elecciones para integrar la Asamblea Constituyente. La abstención fue
de 65%. La ADM-19 obtuvo 19 bancas, apenas 4 menos que el oficialista Partido Liberal.
A partir de junio de 1991, miembros del gobierno de Gaviria y representantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de
Liberación (EPL), integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que operaba en 35% del territorio,
mantuvieron varios encuentros en Caracas. Considerada "larga y difícil" por ambas partes, la
negociación debatió la desmovilización guerrillera, con garantías constitucionales, la subordinación de las
Fuerzas Armadas al poder civil, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la reinserción de los
guerrilleros en sus áreas de influencia política.
El 5 de julio de 1991 entró en vigencia la nueva Constitución colombiana. La Carta, amén de crear el cargo
de vicepresidente y prohibir la reelección presidencial, consagró algunas conquistas importantes: el divorcio
civil para el matrimonio católico, la elección directa de autoridades locales, un régimen de autonomía para
los pueblos indígenas, la figura del referéndum y la iniciativa legislativa popular.
Pese a la ínfima representación femenina en la Constituyente, se reconocieron la igualdad de oportunidades
para el hombre y la mujer, el apoyo especial del Estado a aquéllas que eran cabeza de familia, así como
subsidios a las embarazadas y parturientas desempleadas o desamparadas.
La Carta aprobada recibió críticas de la izquierda por no contemplar el sometimiento a la justicia civil de
los militares acusados de cometer crímenes contra civiles y por otorgar facultades de policía judicial a los
organismos de seguridad del Estado.
El 27 de octubre de 1991, por medio de un pacto del presidente con las tres mayores fuerzas de la Constituyente,
se redujo el número de representantes, y tras la disolución del Congreso, se efectuaron elecciones parlamentarias.
La abstención siguió siendo alta. El Partido Liberal, disgregado en varios grupos, obtuvo 60% de los votos,
seguido por los conservadores. Fue notable el descenso en el desempeño de la ADM-19, que logró apenas 10% de
los sufragios.
El 30 de octubre, se reunieron nuevamente en Caracas gobierno y guerrilla. Dos meses después, un sector radical
del EPL volvió a tomar las armas. Luego le siguieron las restantes fuerzas guerrilleras.
El proceso de paz llegó a su perfil más bajo a partir de 1992. Luego de la interrupción de las conversaciones,
el gobierno promovió la llamada Guerra Integral, que postulaba además de la acción militar, la intervención en
organizaciones civiles que estuvieran vinculadas de alguna manera a los grupos insurgentes.
La Coordinadora Simón Bolívar resistió la ofensiva de las fuerzas armadas y mantuvo sus acciones militares.
Como contrapartida, se reinició la actividad de los grupos paramilitares. Su acción se concentró en el
Magdalena Medio, Boyacá y la ciudad de Medellín. La violencia produjo un singular fenómeno: el desplazamiento
desde las zonas de conflicto a otras regiones del interior del país.
En las elecciones municipales de marzo de 1992, en medio de un abstencionismo de 70% del electorado,
los partidos Liberal y Conservador mantuvieron sus mayorías, incluso con candidatos críticos del gobierno del
presidente Gaviria, mientras que la ADM-19 continuó debilitándose.
En noviembre, el gobierno decretó el estado de emergencia. Pablo Escobar Gaviria -jefe del cártel de Medellín,
poderosa organización de narcotraficantes- prófugo desde mediados de 1992, reinició las acciones armadas del cártel.
En enero de 1993, se produjo la aparición del grupo los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), que mató a
treinta integrantes del cártel en sólo dos meses, destruyó varias propiedades de Escobar y persiguió a los
miembros de su familia. El enfrentamiento llegó a niveles muy altos, con explosiones de varios coches-bomba,
que causaron decenas de muertes.
Finalmente, el 2 de diciembre, fuerzas policiales mataron a Escobar en un tiroteo en el centro de Medellín.
Si bien su desaparición fue un duro golpe para la influencia política y social que había alcanzado el cártel
de Medellín, el narcotráfico tenía aún múltiples tentáculos, incluso más discretos -como el cártel de Cali- que
de algún modo salieron fortalecidos.
La Suprema Corte de Justicia despenalizó el consumo de cocaína, marihuana y otras drogas, medida a la que se
opusieron radicalmente vastos sectores políticos y religiosos encabezados por el presidente Gaviria.
La crisis del mercado del café y la sequía de 1993, así como la reducción de los cupos del banana por la
Comunidad Europea afectaron las exportaciones. No obstante, con 2 mil millones de dólares anuales provenientes
del narcotráfico y el descubrimiento de petróleo en la provincia de Casanare, el país logró un crecimiento
sostenido del 2,8% por habitante. La construcción creció un 8% en 1993, el comercio y el transporte un 5%.
El desempleo se redujo a menos de 9% en las siete principales ciudades del país y los salarios mantuvieron
una tendencia positiva. De todas formas el 45% de la población continuó viviendo en niveles de pobreza crítica.
El presidente Gaviria mantuvo su popularidad, sobre todo a nivel internacional. Fue designado secretario
general de la OEA, con el apoyo decisivo de Estados Unidos y favoreció el triunfo del candidato de su partido
Daniel Samper en las elecciones de 1994.
En la segunda vuelta electoral y con 50% de los votos, Samper venció al conservador Andrés Pastrana (que fue
respaldado por 48,6% del electorado) . En la primera vuelta, la ADM-19 cayó al 4% de los votos en los
comicios, mientras que el abstencionismo se redujo levemente al 65%.
Samper inició su gobierno con una sucesión de victorias contra el narcotráfico, pero en setiembre de 1995
estalló un escándalo político cuando un vocero del cártel de Cali reveló detalles de las contribuciones de
esa organización a las campañas electorales de Samper y Pastrana, hecho que no pudo ser probado. El ministro
de Defensa Fernando Botero, ex director de la campaña de Samper, fue enviado a prisión por enriquecimiento ilícito.
En agosto de 1996 Samper declaró el estado de emergencia para controlar la ola de violencia y secuestros,
hecho que fue interpretado como un intento de protegerse de los escándalos vinculados a la droga. Pero
prosiguió el asesinato de líderes opositores y las acciones de las FARC y el ELN, que atacaron líneas de alta
tensión, oleoductos e instalaciones policiales y militares. Con casi 100 frentes abiertos, estos dos grupos
controlan regiones cada vez más extendidas y poderosas económicamente en la zona cafetalera, el Caribe
e incluso las cercanías de Bogotá o Medellín, donde se hacen cargo de todas las funciones de gobierno.
Los esfuerzos por erradicar las plantaciones de coca y amapola continuaron, así como las operaciones
armadas contra las bases operativas de los cárteles. Algunos de los principales líderes del cártel de
Cali, que maneja el 70% del tráfico mundial de cocaína, se entregaron voluntariamente. Si bien el cártel
se debilitó, cobraron fuerza otros grupos que derivaron sus actividades hacia los países vecinos.
Estados Unidos retiró en marzo de 1996 a Colombia de su lista de países que cooperan en la lucha contra la droga,
hecho que lo priva de la ayuda bilateral y bloquea su acceso a fuentes financieras externas. En julio
Washington anunció que negaría la visa a Samper, en un intento por acorralar diplomáticamente al presidente colombiano.
Unos 1.900 precandidatos renunciaron a presentarse en los comicios locales del 26 de octubre, mientras que,
desde principios de este año, 49 alcaldes y concejales fueron asesinados y más de 180 secuestrados. A pesar
de la acostumbrada baja participación en la votación, más de cinco millones de personas adjuntaron a sus
sufragios boletas simbólicas de "voto por la paz".
El procurador delegado para los Derechos Humanos reveló, en noviembre, que desde agosto de 1995, su oficina
ordenó sanciones disciplinarias, incluyendo 50 destituciones, contra 126 militares y policías por violaciones
a los derechos humanos. En el mismo período, fueron abiertos más de 600 casos contra miembros de las fuerzas de
seguridad, relacionados con 1.338 víctimas de asesinato, tortura o desaparición. Alrededor de 500 secuestros,
principalmente por miembros de las FARC y el ELN, fueron reportados en ese tiempo.
Estimaciones de diversos organismos indicaron que a principios de 1997, un millón de colombianos habían sido
desplazados de sus hogares en la zona de conflicto, principalmente por la acción de los grupos paramilitares.
Según el gobierno, los grupos guerrilleros obtenían un ingreso anual neto de 750 millones de dólares, bastante
más que las ganancias que arroja el café. Las únicas empresas que los superaban en ganancias eran los cárteles
de la droga de Medellín y Cali.
En febrero de 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió, por razones de "interés nacional",
reintegrar a Bogotá como un estado cooperador en la guerra contra las drogas. Según el Banco Mundial, los altos
índices de homicidio disminuyeron el crecimiento del producto bruto interno en 2% por año.
En junio, el ex alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, conservador, fue electo presidente. Líder del partido
Nueva Fuerza Democrática, Pastrana obtuvo el 50,4% de los votos, y puso fin a un período de 12 años ininterrumpidos
de gobiernos del partido Liberal.
En agosto de 2000, Pastrana anunció el Plan Colombia, inspirado por Estados Unidos, por el cual proyectaba
erradicar desde el aire 60.000 hectáreas de cultivo de coca. El Plan Colombia implicaba la creación de tres
batallones antinarcóticos, entrenados y equipados por fuerzas especiales de Estados Unidos, respaldados
con 60 helicópteros que dieran movilidad a estas fuerzas. Estados Unidos se comprometió, además, a colaborar
con 1.300 millones de dólares, mayormente en ayuda militar. El objetivo era debilitar económicamente a guerrilla
y narcotraficantes, en lugar de confrontarlos en el campo de batalla.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 sobre Estados Unidos, Colombia fue incluida por ese país entre
los objetivos de su "guerra contra el terror" aunque Washington no especificó las características del nuevo Plan
Colombia. Esto permitió que EE.UU. sorteara las prohibiciones de su legislación interna y colaborara activamente
-con aporte de más fondos, inteligencia y un número mayor aunque no precisado de efectivos- en la guerra del
gobierno colombiano contra la guerrilla.
Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se rompieron el 20 de febrero de 2002, tras el secuestro
realizado por éstas de figuras políticas en el intento de influir en el resultado electoral y forzar un canje por
guerrilleros presos. En momentos de la elección parcial del 10 de marzo, los políticos secuestrados eran 12,
incluyendo la candidata presidencial Ingrid Betancour. En los comicios perdió el gobierno y se fortalecieron
fuerzas afines al candidato de la derecha Álvaro Uribe Vélez, a quien se lo vinculaba a las fuerzas paramilitares
agrupadas en AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. El padre del candidato murió torturado por las FARC, y él se
declaraba opositor a todo acuerdo de paz con la guerrilla.
Tras el rompimiento de las negociaciones, las FARC realizaron atentados en las ciudades que cobraron un alto
número de víctimas civiles. El 4 de mayo de 2002 se marcó un hito en esta escalada contra los civiles, al
atacar las FARC con fuego de mortero una iglesia en la que se refugiaba la población de Bojaya, con el saldo
de 117 muertos, al menos 40 de ellos niños.
Una partida de 2.600 millones de dólares, el doble del total del Plan Colombia, fue liberada por Washington
en mayo de 2002. Se iniciaba así una decidida intervención militar de EE.UU. en el continente. Al mismo tiempo,
el gobierno de Pastrana mantenía conversaciones de paz, en Cuba, con el ELN.
El gobierno puso en marcha en abril el Plan Democracia, una estrategia mediante la cual 212.000 efectivos del ejército,
la policía, la fuerza aérea y el servicio secreto buscaron garantizar los comicios presidenciales del 26 de mayo en
todo el territorio colombiano. Los pocos ciudadanos que acudieron a las urnas lo hicieron en medio de un ambiente
enrarecido por intentos de sabotaje de la guerrilla, que dejaron al menos 11 muertos, entre guerrilleros y paramilitares.
La abstención se ubicó en el 55%. Rompiendo el ciclo histórico de liberales y conservadores, el independiente Uribe
Vélez se convirtió en el primer candidato en ganar en la primera vuelta, alcanzando el 52,96% de los votos, frente
al 31,77% del su rival, el liberal Horacio Serpa. Uribe había prometido, durante su campaña electoral, conseguir
"seguridad para todos los colombianos". Si bien esto implicaba una política dura contra todos aquellos involucrados
en acciones violentas e ilegales -incluyendo guerrillas, paramilitares y traficantes- los vínculos estrechos de Uribe
tanto con paramilitares como con narcotraficantes hacían prever que su lucha se centraría en las FARC, pero sin tocar
otros movimientos violentos.
En enero del 2003 Uribe reclamó la intervención directa de Estados Unidos en la lucha contra las guerrillas y
los grupos paramilitares, a los que calificó de terroristas. El mismo mes fuerzas especiales estadounidenses se
desplegaron por la provincia de Arauca, constituyéndose en el primer contingente militar de este país que participa
directamente en la guerra civil colombiana.
Se estima que hay mas de 25 millones de colombianos pobres, 11 millones de los cuales viven en la miseria total.
La injusta distribución de la riqueza se refleja sobre todo en la distribución de la tierra donde un 1,5% de los
propietarios ostentan el 80% del área útil de explotación agropecuaria.
Según un informe lanzado por Human Right Watch (HRW) más de 11 mil niños y jóvenes son reclutados para combatir
por la guerrilla y por las fuerzas paramilitares. Estos niños a menudo cometen atrocidades y son obligados incluso
a ejecutar a otros compañeros menores de edad que intentan desertar.
En octubre del 2003 se buscó una reforma política regida por votantes en referendum. El triunfo de Luis Eduardo
Garzón, candidato del Polo Democrático Independiente (PDI), de centro-izquierda, en la alcaldía de Bogotá -segundo
puesto de importancia del país después de la presidencia- implicó un cambio histórico en la política colombiana y
una sorpresa para los partidos tradicionales. Implicaba la consolidación, a nivel nacional, de una corriente de
izquierda.
En junio de 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo rebelde de Colombia, apoyó el ofrecimiento
de México para una solución negociada del conflicto interno del país. Un comunicado del ELN expresó que la obtención
de la paz forma parte de la construcción del futuro de Colombia y que estaría dispuesto a aceptar la mediación de México.
El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, se mostró optimista ante el anuncio y declaró que abriría el
camino para la reincorporación del ELN a la vida civil del país.
En julio, más de 200 parlamentarios británicos pidieron a su gobierno la suspensión de la ayuda militar a Colombia,
debido a los nexos entre los paramilitares y las fuerzas del estado colombiano. El diario británico The Guardian
señaló que los parlamentarios, en su mayoría pertenecientes al Partido Laborista, condenaron la injerencia británica
en Colombia y solicitaron al primer ministro Blair que congelara la ayuda militar. Los parlamentarios aseguraron
en su solicitud que la mayoría de los sindicalistas muertos en Colombia en 2002, fueron asesinados por grupos
paramilitares vinculados a las fuerzas de seguridad estatales.
Bill Rammell, ministro británico para América Latina, declaró que se continuaría apoyando al gobierno de Uribe en materia
de seguridad. A su vez, el embajador de Colombia en el Reino Unido, Alfonso López Caballero, señaló que el gobierno
británico ha sido muy solidario con el gobierno colombiano, debido a los esfuerzos de éste último para brindar
seguridad, aún cuando habría un largo camino por recorrer hacia la consolidación de la paz.
Ese mismo mes, Misael Vacca Ramírez, obispo de Yopal (ciudad al noreste de Bogotá), fue secuestrado y luego liberado,
durante tras días por integrantes del ELN. El secuestro del religioso provocó todo tipo de reacciones, incluso la
condena del Papa Juan Pablo II desde el Vaticano. El gobierno de Uribe montó una gigantesca operación de rescate
para obtener su liberación. Vacca Ramírez declaró una vez en libertad que fue tratado con respeto El obispo fue
entregado por sus captores a su par de la localidad de Trinidad (departamento de Casanare), Javier Pizarro.
En agosto, en la comunidad indígena Paéz Nasa de la región de Cauca, ubicada al suroeste del país, las FARC secuestraron
a varios dirigentes indígenas de la organización ACIN (Asociación Colombiana de Infectología). Entre los secuestrados
se encontraban Arquímedes Vitonás Noscué, alcalde del poblado de Toribío y declarado "Maestro de Sabiduría" por
la UNESCO en 1997, y también a Gilberto Muñoz Coronado (ex alcalde y coordinador del Centro de Estudios y Capacitación
de Toribio). ACIN declaró que fue un duro golpe: "Ellos (los secuestrados) van en una misión humanitaria y de
resistencia civil porque no llevan armas".
Según las autoridades indígenas, el grupo de dirigentes fue retenido por las FARC cuando se movilizaban desde
Toribío a Nasa cerca de San Vicente del Caguán (Caquetá), antigua zona de diálogo entre el gobierno anterior y el
grupo insurgente. Las FARC habían acusado a la comunidad Nasa de auxiliar a paramilitares, y a la guardia indígena,
de seguir la política de "seguridad democrática" de Uribe.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo pública su preocupación por la desaparición de
los indígenas, lo que denominó una "agresión de suma gravedad". En un comunicado, el consejo Regional indígena del
Cauca, CRIC, la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca, ACIN CXAB WALA KIWE, y el Proyecto NASA
pidieron a los captores respetar "la vida, la seguridad y la integridad" de los líderes secuestrados y exigieron
su inmediata liberación. La Defensoría del Pueblo también repudió la retención y reconoció a "la comunidad Paéz,
ganadora del Premio Nacional de Paz en el año 2000 con el Proyecto Nasa".
El Proyecto Nasa está conformado por los cabildos de Toribío, San Francisco y Tacueyó, del pueblo Nasa, de los
indígenas Paéz, y galardonado en varias oportunidades. Según el PNUD: "El pueblo Nasa es un ejemplo ampliamente
reconocido en materia de convivencia, desarrollo sostenible, educación y lucha contra la pobreza".
Ese mismo mes, un portavoz de las FARC señaló querer negociar cara a cara con el gobierno el canje de rehenes por
guerrilleros presos. En una entrevista dada al programa televisivo "Noticias Uno", el jefe guerrillero Raúl Reyes
aceptó la designación como mediador del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, aunque rechazó su
propuesta de utilizar internet como vía de diálogo. Restrepo había sugerido el correo electrónico como la forma
más rápida para discutir el intercambio. Reyes, por su parte, señaló que las FARC no discutirían el tema ni a
escondidas ni fuera del país, y solicitó al gobierno zonas desmilitarizadas para las negociaciones. Los familiares
de los secuestrados expresaron su satisfacción por la designación del gobierno de Restrepo, aunque cuestionaron
su propuesta del uso de internet.
También en agosto, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pidieron al gobierno que actuara
contra la impunidad en los casos de desaparición forzada de personas. Según estas organizaciones, en Colombia
hay 890 casos de desapariciones que no han sido resueltos aún por las autoridades. La información fue dada a
conocer en Ginebra, durante una jornada mundial sobre la desaparición forzada de personas en todo el mundo.
En setiembre, Paéz Nasa envío una comisión de más de 250 miembros de su guardia indígena a dialogar con las FARC.
Ezequiel Vitonás (familiar de Arquímedes Vitonás), confirmó la liberación de Plinio Trochez y Rubén Darío Escué,
gobernadores indígenas de los resguardos de Toribío y San Francisco, respectivamente, y del conductor Erminson
Velasco, quienes viajaban con los dos líderes secuestrados. Miembros de la guardia indígena de Toribío, rescataron
pacíficamente al alcalde Vitonás, y al ex alcalde Muñoz. A pesar del trabajo de la comisión, fue necesario el
respaldo de la guardia indígena. Según Luis Guillermo Ascué (gobernador encargado de Toribío): "había una comisión
que estaba dialogando pero la misma pidió que los guardias se presentaran para obtener más apoyo".
Un comunicado conjunto de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC), y la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca (ACN), señaló que los tres acompañantes
de los dos líderes liberados no estuvieron secuestrados.
En octubre, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país manifestando contra las políticas
del gobierno de Uribe, en una de las mayores protestas realizadas en el país. La protesta, que se centró en la
alta tasa de desempleo, fue pacífica exceptuando disturbios registrados en Popayán, al suroeste de Colombia.
En Bogotá, el tráfico vehicular se vio perjudicado por las marchas que partieron de distintos puntos de la ciudad
hacia la plaza de Bolívar en el centro de la misma, donde están ubicadas las sedes de la Alcaldía, el Congreso y
el Palacio de justicia. Unas 50 mil personas, entre los que se encontraban maestros, trabajadores del sector
hospitalario, estudiantes e indígenas, se participaron de la manifestación en Bogotá.
En el marco del programa de desmovilización de la AUC, un nueva ley, de junio de 2005, ofreció
reducción de las penas y protección contra pedidos de extradición para los paramilitares que
entregaran sus armas. El cronograma preveía la desmovilización de unas 10 mil personas hasta
diciembre de ese año. Grupos pro derechos humanos advirtieron al gobierno que la ley era demasiado
indulgente.
Nuevas conversaciones exploratorias, en busca de una paz definitiva con el ELN, comenzaron en
diciembre en Cuba.
Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia fue acordado en febrero de 2006.
El documento debía ser ratificado por los parlamentos de ambos países. En marzo, el partido del
presidente Uribe obtuvo una aplastante victoria en las parlamentarias.
Docenas de guerrilleros de las FARC fueron liberados en junio de 2007, con la expectativa de que,
a su turno, el grupo liberara a las personas que mantenía secuestradas. Las FARC contestaron que
solo lo harían si el gobierno retiraba las tropas y establecía una zona desmilitarizada al suroeste
del país.
[ 

 Colombia
Colombia